LA GRAN CABALGADA GÓTICA DE DICK TURPIN - "Rookwood" de Harrison Ainsworth | Jesús Palacios
…ahora hemos degenerado del gran
salteador de caminos al ladrón con escalo y al ratero, en los cuales no hay
rasgos redentores. Lo bajo a lo que pueda llegar la próxima generación de
delincuentes es algo que no podemos conjeturar.
William Harrison Ainsworth, Rookwood (1834).
I
La última de las Góticas
Es habitual dar por sentado, en la mayoría de los estudios sobre la materia, que la última gran Novela Gótica del primer y original periodo del género, inaugurado en 1764 por El castillo de Otranto de Horace Walpole, fue la obra maestra del irlandés Charles Robert Maturin, Melmoth el Errabundo, publicada ya en 1820, cuya aparición a destiempo habría de señalar el final de este estilo por aquel entonces ya periclitado, amén de pasto de las burlas de autores como Thomas Love Peacock, Henry Fielding o Jane Austen, entre otros. Sin embargo, raramente las cosas terminan de un solo plumazo y, de hecho, no sólo muchos de los elementos característicos de la Narrativa Gótica pasarían a integrarse en diferentes géneros (la novela histórica, el romance sentimental y, sobre todo, el folletín de crimen y misterio o Sensation Novel, que se afianzaría durante toda la Era Victoriana hasta cristalizar en la moderna novela policíaca y detectivesca), sino que todavía aparecerían ciertas obras que pueden calificarse sin rubor como Novelas Góticas, por tardía que sea su publicación y por muchas diferencias que puedan observarse ya con respecto a sus antecesoras. Este es, sin duda, el caso de Rookwood (1834) de Harrison Ainsworh, considerada por algunos expertos como el último verdadero ejemplo del Gótico clásico, al tiempo que síntoma claro de los cambios que se estaban produciendo en el género.
 |
| William Harrison Ainswoth, por Daniel Maclise |
William Harrison Ainsworth (1805-1882),
hoy prácticamente olvidado, fue en sus tiempos uno de los novelistas más
populares de Inglaterra, amigo y compañero de viaje de literatos mucho más vigentes e influyentes en la posteridad como su admirado
Walter Scott, Mary Shelley, Thackeray, Dickens o Edward Bulwer Lytton, además
de otros igualmente poco recordados como James Hogg (autor, sin embargo, de una
de las mejores Novelas Góticas de última hornada: Memorias privadas y confesiones de un pecador justificado,
publicada de forma anónima en 1824), Robert Bell, Horace Smith o Richard Barham
(popular humorista bajo el pseudónimo de Thomas Ingoldsby), algunos de los
cuales colaborarían en la revista que durante un tiempo editara el escritor con
su propio nombre, prueba evidente de su enorme popularidad: el Ainsworth´s Magazine. Bien conocido en
los salones literarios, sería un habitual de algunas de las publicaciones más relevantes del momento, como el Bentley´s Miscellany ―donde su novela Jack Sheppard coincidiría durante un
tiempo con el Oliver Twist de
Dickens―, el Sunday Times o el New Monthly Magazine (que llegó a
adquirir y dirigir tras perder el control de su propia revista, que lograría
recuperar más tarde). Varias de sus
novelas, publicadas siempre por entregas como era habitual en la época e
ilustradas muchas por el mismísimo Cruishank, gozaron de notable éxito, fueron
adaptadas como piezas teatrales y le llevaron a participar en las polémicas literarias
del periodo, convirtiéndole en personaje conocido y reconocido, haciéndose
acreedor incluso a las ocasionales invectivas de la revista satírica Punch. Aunque a su muerte, el tres de
enero de 1882 a la entonces nada despreciable edad de 72 años, su popularidad
había decaído, obras como Jack Shepard
(1839), The Tower of London (1840), TheMiser´s Daughter (1842), Windsor Castle (1843) o The Lancashire Witches (1849), su mejor
novela según la crítica, además de la única que contiene elementos sobrenaturales
(a diferencia de algunos de sus relatos, como los publicados en 1823 como December Tales, más abiertos a lo
fantástico y espectral en sentido estricto), habían sido devoradas con pasión
por los fanáticos del romance histórico sentimental y de aventuras... Pero ninguna igualaría el éxito y renombre que la
daría su segunda obra publicada, abriéndole las puertas del mundo literario
inglés: Rookwood, quizá la última Novela
Gótica clásica a la vez que una de las primeras Newgate Novels, que convertiría a los higwayman, los salteadores de caminos británicos, en románticos
caballeros-bandidos sin par, creando un auténtico mito de la aventura.
Publicada
primero por entregas y después en tres volúmenes, a lo largo de 1834, Rookwood fue escrita, según confesión
del propio Ainsworth en su introducción a la nueva edición de 1849, como “...un
intento de historia en el viejo estilo de Mrs. Radcliffe”, es decir, siguiendo
el modelo de la autora de Los misterios
de Udolfo (1794) o El Italiano
(1797), quien había llevado la Novela Gótica al terreno del melodrama romántico
y criminal, resolviendo las supuestas amenazas y horrores sobrenaturales con
explicaciones racionales, por medio de la intervención de bandidos y villanos
que se aprovechan de la credulidad de sus víctimas, utilizando la parafernalia
de leyendas y maldiciones para cometer sus fechorías. Algo muy similar, en
efecto, llevará a cabo Ainsworth en Rookwood,
donde a pesar de la atmósfera macabra y legendaria, lo fantástico no aparece
nunca explícitamente, más allá de vagas alusiones a profecías, sueños o
presentimientos, que se cumplen antes por las retorcidas intrigas de los
personajes o las casualidades del destino que por intervención sobrenatural
alguna. Esta “racionalización” del Gótico,
que daría lugar a derivaciones posteriores como el thriller psicológico, la novela enigma y el propio gótico romántico
contemporáneo, no impide, por supuesto, que sigan predominando aquí los
elementos típicos del Romanticismo Negro y de lo Sublime, llevados al
terreno del puro melodrama: maldiciones familiares, cementerios y criptas,
tormentas y tempestades, leyendas fantásticas, crímenes truculentos, pasadizos
y cámaras secretas... De todo ello están repletas las novelas de Ann Radcliffe
y también Rookwood. Pero hay una diferencia
esencial, que marca la distancia y se perfila como decisivo factor en los
cambios que va a sufrir el género a lo largo de la Era Victoriana, porque, como
sigue explicando el propio Ainsworth, su intención era también “...sustituir el
marqués italiano, el castillo y los bandidos de la gran dama de la novela por
un viejo highwayman inglés”. En
efecto, mientras por una parte mantiene todos los elementos argumentales y
escenográficos propios del Gótico, por otra, Rookwood rompe con la larga tradición del mismo que situaba
sus retorcidas intrigas bien en tiempos muy pretéritos ―preferentemente el
Medioevo―, bien en países lejanos con prestigio exótico y hasta bárbaro, como
Italia, España o Alemania e incluso el Lejano Oriente, donde además podían
hacerse explícitas las simpatías anti-católicas e imperialistas británicas de
buena parte de sus autores ―Lewis, Radcliffe, Maturin y otros―, abundando en
los crímenes de la Inquisición y el clero papista. Por el contrario, la novela
de Ainsworth, como muchos de los romances históricos de su admirado Walter
Scott, se desarrolla tan solo cien años atrás, hacia 1737, en las muy británicas
regiones de Derbyshire y Yorkshire, y sus escenarios principales son la gran
mansión de la familia Rookwood, con los agrestes terrenos que la rodean:
montes, valles y selvas donde no faltan las ruinas seculares, los cementerios,
los campamentos gitanos y los escondrijos de bandidos, pero todo ello empapado
en auténtico sabor e historia locales. Ainsworth funde intencionadamente la
novela histórica de Scott ―aunque con menos rigor aún que el autor escocés― con
el melodrama gótico más truculento y retorcido, añadiéndole incluso pinceladas
humorísticas y picarescas más propias de Fielding o Thackeray. El resultado es una Novela Gótica
genuinamente inglesa, que preludia la siguiente evolución del género: el Gótico
Victoriano ―e incluso Eduardiano― de Le Fanu, Wilkie Collins, Olliphant,
Stevenson, Stoker, Conan Doyle, Wilde y hasta Machen o los dos James (M. R. y
Henry), la mayoría de cuyas historias de horror y misterio se desarrollan ya en
escenarios británicos contemporáneos.
Pero
lo más destacable de Rookwood no es
sólo su inteligente aggiornamento del
viejo estilo de Walpole, Lewis y Radcliffe a nuevos paisajes y personajes
ingleses, en tiempos prácticamente modernos, sino cómo se constituye en
inesperado cruce de caminos ―nunca mejor dicho― en el que tropiezan felizmente
los tópicos de la Literatura Gótica con el héroe (o antihéroe) por excelencia de la novela de
aventuras británica: el highwayman,
equivalente con casaca, tricornio y máscara, siempre a caballo, del bandolero
generoso andaluz, trabuco en mano, del desperado
asaltante de diligencias del Viejo Oeste o del alegre brigand francés, románticos descendientes literarios todos, en
mayor o menor medida, del mito de Robin Hood y el bandido generoso, que roba al
rico para dar al pobre, desafiando el tiránico poder establecido en ayuda
siempre del humillado y ofendido. Obvio resulta añadir que poco se corresponde
esta imagen mítica y legendaria con la realidad, al igual que ocurre con otros
arquetipos similares como piratas y corsarios o ronin y yakuza, que
cumplen en el imaginario romántico popular un necesario papel catártico y
compensatorio, bien distinto al que sus modelos originales desempeñaron en la
vida real. Pero esa, ya es otra Historia. Si bien será precisamente Rookwood
una de las novelas culpables en poner de moda el arquetipo del highwayman como modelo heroico y
sentimental del bandido generoso en su versión británica, encarnado por el
personaje fundamental y fundacional de Dick Turpin.
II
Una herencia maldita
Pero
veamos, a grandes rasgos, qué nos cuenta Rookwood
y qué papel desempeña en esta truculenta saga familiar el alegre Dick Turpin.
La noble pero no muy ejemplar familia de los Rookwood arrastra una legendaria
maldición: cada vez que se rompe una rama del viejo árbol centenario que se
erige en sus terrenos, sucede la muerte violenta del primogénito y señor de la
casa. Así ocurre una vez más cuando fallece Lord Piers Rookwood, pero en esta
ocasión, su sucesión va a resultar más que problemática. Y es que al mismo
tiempo, al joven Luke Bradley, que se ha criado entre gitanos, le es revelado
el hecho de que se trata del hijo supuestamente bastardo pero, en realidad
legítimo, de Lord Piers. Por ello, Luke, en medio del mausoleo familiar,
rodeado de cuerpos putrefactos y junto al cadáver de su madre ―asesinada, todo hay
que decirlo, por el propio Piers Rookwood― decide recuperar lo que le pertenece.
Para eso, tendrá que enfrentarse a su hermanastro Ranulph, joven ingenuo y de
buen carácter, enemistado con su fallecido padre, que desconoce los orígenes de
Luke y que, a su vez, está enamorado de su prima Eleanor Mowbray, apartada junto
a su madre de la mansión familiar. Cuando Luke, el genuino heredero, pone
casualmente sus ojos sobre Eleanor por vez primera, cae también fatalmente
enamorado de la muchacha, dejando de lado con crueldad a quien era su
prometida, la hermosa gitana Sybil Lovey, nieta de la Reina de los Gitanos,
haciéndose así acreedor a su terrible venganza. En realidad, la verdadera maldición de los Rookwood es la tendencia
asesina de sus nobles señores a deshacerse de sus esposas por medios demasiado
expeditivos. La trama principal de la novela consiste, pues, en los intentos
del joven Bradley por demostrar y recuperar sus derechos como un Rookwood, en
connivencia con su misterioso y siniestro abuelo, el enterrador Peter Bradley,
mientras la viuda de Lord Piers, la tiránica Maud Rookwood, intriga a su vez
para que Ranulph sea nombrado heredero único a toda costa. Al hilo de esta
intriga cada vez más retorcida y folletinesca, repleta de falsas identidades,
secretos familiares y cambios de bando inesperados, se mueven pintorescos
personajes secundarios como el doctor Titus Tyrconnell, el juez Coates, némesis
de los bandidos, o el doctor Polyphemus Polycarp Small, en contra de lo que su
apellido indica gordo como una ballena, todos en el bando de los Rockwood,
mientras al lado del pretendiente tenemos a su esquelético y siniestro abuelo, a los
exóticos gitanos con quienes se criara y... a Dick Turpin, un apuesto bandido
con debilidad por las causas perdidas. Porque Turpin no es, precisamente, el protagonista de Rookwood. De hecho, no aparece hasta la página cien de la obra en
su edición española, y aun así bajo nombre falso. Sólo llegará a
convertirse en personaje fundamental de la novela en su libro cuarto: “La cabalgada
a York”, que como indica su título describe la mítica (literalmente) galopada
de una noche en la que Turpin viaja de Londres a York a lomos de su yegua Black
Bess, perseguido de cerca por una partida de servidores de la ley... Mítica,
pues Ainsworth se inspiró para ella no en una hazaña del verdadero Turpin sino
en la atribuida al bandido William (o John) Nevison (o Nevinson), quien cabalgó
de Kent a York en una noche de 1676, para crearse así una coartada tras haber
robado en la primera de las localidades. Esta proeza hípica fue recogida y
popularizada por Daniel Defoe en su obra de 1727 A tour thro´ the whole island of Great Britain, y Ainsworth se la
apropió, agigantando sus proporciones para otorgársela a su héroe. El resultado
es que la ficción superó una vez más a la realidad, y esta hazaña impostada (e
imposible, por cierto) se convirtió en objeto de baladas populares,
ilustraciones, Dime Novels, obras de
teatro y finalmente películas, simbolizando la esencia aventurera y alegremente
audaz de Dick Turpin.
Formalmente,
la novela de Ainsworth combina la atmósfera, escenarios e intrigas góticas más
siniestras y dramáticas con episodios de acción, con la inclusión de poemas,
canciones y baladas populares (característica en Radcliffe y también en Scott),
digresiones históricas y momentos netamente humorísticos y picarescos,
especialmente en su descripción de Turpin y sus compañeros de fechorías,
notablemente menos generosos y heroicos, aunque entregados en cuerpo y alma a
su jefe. ¿Cómo es que tratándose de un
personaje secundario se erige Dick Turpin en héroe inmortal de Rookwood? Sencillamente, porque
Ainsworth se deleita voluntariamente en rodearle con un aura de galantería,
atrevimiento, bonhomía y valor que le destaca sobre un tapiz de caracteres
ambiguos, traicioneros o trágicamente manipulados por el destino y por sus turbulentas
pasiones. En efecto, uno de los grandes aciertos de Roockwood es que, pese a la naturaleza inevitablemente folletinesca
de la trama y sus inverosímiles vericuetos, sus personajes son tremendamente
humanos y raramente de una pieza. Empatizamos con Luke Bradley y su justo deseo
de venganza y reconocimiento... Pero sus métodos son poco o nada éticos, y
poseído por la pasión no duda en traicionar el genuino amor de la humilde
Sybil. Nos agrada la ingenuidad y nobleza de su hermanastro, Ranulph, pero este
no para mientes tampoco en recurrir a la violencia y el despecho para impedir a
Luke sus propósitos. En verdad, casi todos los personajes tienen sobrados
motivos para actuar como lo hacen, aunque sus decisiones pasen por
traicionarse, engañarse o intentar darse muerte entre sí continuamente. La ambigüedad moral de los héroes y
antihéroes de Ainsworth nos los hace más cercanos y creíbles. Hasta el
doctor Tyrconnell, alineado con los Rookwood en su cacería de Luke y su aliado
Dick Turpin, manifiesta francamente su admiración por el bandido, mientras el
abuelo de Luke, Peter Bradley, aunque defienda sus justas aspiraciones, se deja
cegar por la venganza, cometiendo actos terribles. Quizá la verdadera villana
de la función sea la ambiciosa Maud Rookwood, maquiavélica viuda de Lord Piers,
decidida a que sus designios se cumplan a cualquier precio, utilizando la
mentira, el asesinato y la traición. Una vez más, característica esencial de la
narrativa gótica que pervive incluso hoy día, son sobre todo los pecados y la
perversidad de los ancestros los que amenazan destruir la felicidad de sus
más ingenuos descendientes, cobrando aquí este trasfondo eterno de lo viejo versus lo nuevo cierto matiz de
crítica hacia los abusos y desmanes de una aristocracia todopoderosa y brutal
(por la que en la vida real, al parecer, sentía Ainsworth cierta fascinación y
ansia de pertenencia). Tema habitual también, por ejemplo, en muchas de las
producciones góticas de la Hammer.
III
La reinvención de Dick Turpin
El único personaje que actúa sin doblez y con sincera honestidad es, paradójicamente, el bandido Dick Turpin. Promete su ayuda a Luke y, pese a que este resulta a menudo indigno de ella, se la otorga hasta el final. Está decidido, como buen bandido, a sacar algún provecho material de todo el lío, pero nunca lo disimula y raramente lo consigue. Sólo mata en defensa propia, tiene siempre una canción o una humorada en los labios, y únicamente se arrepentirá con amargura de hacer cabalgar a su pobre Black Bess hasta matarla de agotamiento, aunque al tiempo se enorgullece ―único vicio― de hacerla pasar así a la Historia. ¿Cómo no convertirse en verdadero héroe, ya que no protagonista, de la novela? Como ocurriera con uno de los modelos favoritos de Ainsworth, el Ivanhoe (1819) de Walter Scott, donde Robin Hood es también sólo personaje secundario y, sin embargo, reviviría en el imaginario popular hasta ser reinventado totalmente gracias al éxito del libro, Rookwood prácticamente creó el mito de Dick Turpin, elevando de estatus a un ladrón de no mucha relevancia, que fuera objeto ya de alguna vieja biografía moralizante e inexacta, como The Genuine History of the Life of Richard Turpin (1739) de Richard Bayes, publicada justamente el mismo año de su ejecución en el patíbulo de Tyburn. Un violento ladrón, miembro por cierto tiempo de la brutal banda de los hermanos Gregory, que no gozaba de especial consideración o simpatía, se veía ascendido repentinamente así a la categoría de antihéroe romántico por excelencia, salteador de caminos caballeroso y audaz, siempre bien dispuesto hacia las damas y los humildes, amigo de sus amigos y enemigo admirado por sus perseguidores, consciente de cabalgar risueño sobre la cuerda floja en dirección al patíbulo. Y es que Ainsworth, como admitía sin reparos, no quería con Rookwood escribir ni una parodia, ni una sátira moral del bandidaje, como lo fueran La ópera de tres peniques (1728) de John Gay o en buena medida el Jonathan Wild (1743) de Henry Fielding, sino una obra de imaginación, romántica y divertida, cuyo fin no era en absoluto aleccionar o educar, sino entretener y asombrar, para lo cual recurría sin escrúpulo alguno a dotar de inequívoco encanto bohemio y glamuroso a la vida del bandido, utilizando un estilo que, a pesar del carácter sublime y terrorífico de sus componentes góticos, posee también una índole ligera, picaresca y heroica al tiempo, que acompaña siempre las apariciones de Turpin con alegres canciones de taberna (alegres aunque llenas de cadáveres bailando la gavota de Tyburn...), cabalgadas épicas, tiroteos y persecuciones. No importa tanto que las hazañas de Dick sean por una causa justa como el hecho de que las lleve a cabo con espíritu atrevido y sin doblez... Aunque su rectitud sea la propia de esa famosa e inexistente ética del bandido generoso. Tal es el talante de Ainsworth que a menudo en las ―a qué negarlo― mejores páginas del libro sugiere a los jóvenes de su tiempo que tomen ejemplo de Dick Turpin o Tom (Matthew) King ―a quien, por cierto, dio muerte en circunstancias dudosas el propio Turpin― y dejen sus vidas de molicie y aburrimiento para dedicarse... al honesto oficio de highwaymen. No es de extrañar que el autor de Rookwood se viera envuelto en la famosa polémica de las Novelas de Newgate, género así bautizado por inspirarse en las vidas poco (o nada) ejemplares de los criminales encerrados en la célebre prisión, cuyos delitos y finales patibularios solían transcribirse también en los anuarios conocidos como Newgate Calendar, para edificar así a sus lectores mostrándoles aquello de que “el crimen siempre paga”, a la vez que haciendo sus delicias con la descripción detallada de asesinatos y fechorías varias, a menudo morbosamente gráficas y sangrientas. Todo ello influiría para que obras como Rookwood y la posterior Jack Sheppard del propio Ainsworth, Paul Clifford (1830) y Eugene Aram (1832) de Bulwer-Lytton o incluso Oliver Twist (1937) de Dickens, fueran acusadas en su día de embellecer el oficio de bandido, ofreciendo modelos inmorales a sus lectores, cuando no lecciones prácticas en el ejercicio del latrocinio y el asesinato. Thackeray fue uno de sus mayores críticos, satirizándolas en su novela Catherine (1839) con tan buena (o mala) fortuna que muchos la leyeron disfrutándola simplemente como una Newgate Novel más, sin percibir intención paródica o moral alguna. Polémicas de ayer... y de hoy.
Rookwood es, pues, una de las últimas Novelas
Góticas en sentido estricto, con todos los elementos macabros y truculentos
propios del género, incluida la atmósfera ominosa de
maldiciones y leyendas ―aunque nunca la presencia directa de lo fantástico o
sobrenatural―, así como las descripciones de paisajes sublimes y nocturnales,
los pasadizos secretos, los exóticos gitanos con sus costumbres y tradiciones ―que Ainsworth investigó someramente―, los cadáveres putrefactos, las criptas,
venenos, fanatismos religiosos (hay alguna que otra invectiva anti-jesuítica,
pese a que el autor militó tempranamente en la causa jacobina) y crímenes
infames. Pero es también una novela
histórica de aventuras llena de acción, personajes excéntricos, cabalgatas imposibles,
fugas y persecuciones, baladas de bandidos, tiroteos y duelos a espada. Como
todas las grandes y pequeñas buenas novelas inglesas del siglo XVIII y la
primera mitad del XIX, está por supuesto repleta de arcaísmos voluntarios e
involuntarios, de digresiones y citas que van desde la Biblia y los clásicos
grecolatinos hasta los ingleses, pasando como era de rigor por el Quijote. Sin alcanzar ni pretenderlo las
ambiciones literarias de Scott, Thackeray o Dickens, primando la descripción de
sus personajes a través de sus acciones antes que de su psicología, lo que le
hace más afín a la novela de aventuras que a la histórica propiamente dicha,
Ainsworth consiguió con Rookwood un best-seller que le abrió las puertas de
la industria y el mundo literario de su tiempo, situándole brevemente por
encima de la popularidad del mismísimo Walter Scott ―a quien contribuiría a
honrar, donando parte del coste destinado a erigir en 1844 el famoso monumento
al escritor que puede verse todavía hoy en Edimburgo―, empezando a declinar su
fama tan sólo ante el no menos imparable ascenso de Charles Dickens, con el que
nadie, por cierto, podía competir en la época. Tras su muerte, la mayoría de las obras de Ainsworth cayeron en el
olvido, quedando su nombre oscurecido por un siglo demasiado repleto de grandes
novelas y autores. Pero, en sus propios términos, Rookwood triunfó plenamente, porque no sólo puede ser leída hoy con
agrado, cosa quizá no tan fácil de decir sobre otras obras con mayor renombre,
sino que de entre las cenizas de la Novela Gótica original hizo surgir dos
hechos de influencia más que notable: por un lado, la domesticación ―en el
sentido de convertirlo en más local y moderno― del Gótico, rescatándolo de
tiempos y latitudes extrañas para llevarlo a la Inglaterra contemporánea,
adelantándose y abriendo así camino a clásicos victorianos posteriores como La dama de blanco (1859) de Wilkie
Collins o El tío Silas (1864) de Le
Fanu; y por otro, la popularización definitiva del personaje de Dick Turpin en
particular, inmortalizado por su novela, y del highwayman en general.
IV
Las muchas vidas de Dick Turpin y
su gran cabalgada hasta España
Y
es que la figura de Dick Turpin
sobreviviría sobradamente a su re-creador literario original, encarnándose en
una serie de novelas de “a penique” (los ahora famosos Penny Dreadful, gracias al serial televisivo del mismo título),
típico ejemplo de la Sensation Novel,
publicadas a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y hasta principios del
XX. De entre ellas, las más conocidas son las aparecidas a partir de 1863 y
hasta 1868 como Black Bess or the Knight of
the Road, unos 254 números con un total de más de dos mil páginas concebidas,
al parecer, por Edward Viles (1841-1891), dato que llegaría a saberse gracias a
uno de sus más inesperados admiradores y amigo de la infancia: Robert Louis
Stevenson. Viles escribiría también siempre de forma anónima un buen puñado de otras
novelas protagonizadas por highwaymen,
como lo harían varios literatos de “a penique”, tal que James Malcolm Rymer
(coautor de la famosa Varney the Vampire
(1847), junto a Thomas Peckett Prest) o Charlotte Armstrong, habitualmente sin
firmar. A principios del siglo XX, la editorial de literatura infantil y
juvenil Aldine Publishing Company, que publicaba en Inglaterra los seriales
americanos de Búfalo Bill o Deadwood Dick entre otros, inició varias
series consagradas a héroes de raigambre netamente británica, como Robin Hood o Rob Roy, además también de otras protagonizadas por célebres highwayman como Jack Sheppard, Claude Duval
y, naturalmente, Dick Turpin, cuyas
aventuras con brillantes portadas aparecerían entre 1902 y 1909, para ser
posteriormente reeditadas primero como Newness
“Black Bess” Library, en
referencia tanto a su nuevo editor, George Newness, como a la célebre montura
del bandido, y después como Dick Turpin
Library. Esta nueva edición
aparecería en su país entre los años 1921 y 1930, y sería también origen de los
cuadernillos publicados en España por la editorial Ramón Sopena, respetando
las coloridas cubiertas, alrededor de los años 20, llegando hasta los 54
números, reeditados frecuentemente después en formato de libro de bolsillo. Sus
textos eran obra en su mayoría del escritor inglés de literatura juvenil y
relatos de fantasmas A. M. Burrage (1889-1956), bajo el pseudónimo de Charlton
Lea. Cuando se trata de Dick Turpin y los highwaymen,
los espectros góticos nunca andan muy lejos.
En nuestro país, Dick Turpin conoció un renacimiento en la cultura de masas durante los últimos años 70 y primeros 80 del siglo pasado, al mismo tiempo que otros héroes populares como Sandokán, Robin Hood, D´Artagnan o el Rey Arturo revivían también para las nuevas generaciones, y al igual que ellos, gracias a una divertida serie televisiva de éxito, en este caso británica, emitida en Inglaterra de 1979 a 1982. Creada por Richard Carpenter y protagonizada por el simpático Richard O´Sullivan en el papel de Turpin, rendía homenaje al personaje reinventándolo tras su ejecución, al convertirlo en un alegre pícaro antiautoritario con algo del espíritu punk de la época. Este renovado Dick Turpin coincidiría en nuestra pequeña pantalla prácticamente al mismo tiempo que el castizo Curro Jiménez, en un insospechado revival del bandido generoso y justiciero, digno de ser añorado. Al éxito del personaje inglés en nuestro país ―que incluso conociera una no muy afortunada incursión en el cine patrio: Dick Turpin, dirigida por Fernando Merino en 1974, con el exótico Cihangir Gaffari en el papel del héroe bandido―, contribuía sin duda su protagonismo en varias novelas apócrifas ilustradas, publicadas por la editorial Bruguera en su colección Historias Selección desde mediados de los años 50 y constantemente reeditadas después, primero en las tres firmadas por Charles C. Harrison, nombre que evoca intencionadamente al de Harrison Ainsworth y pseudónimo del autor catalán Josep María Carbonell Barberà, comenzando con Aventuras de Dick Turpin (1957), número 31 de la colección, a la que seguirían Nuevas aventuras de Dick Turpin (1960), número 105, y Dick Turpin y el enmascarado (1961), número 136, para finalizar con la cuarta y última aparición del personaje, en el número 153 de la colección: Dick Turpin en Irlanda (1962), única firmada por Philippe Yeral, nom de plume a su vez del valenciano Fernando Marimón, poeta y autor también de algunos bolsilibros de ciencia ficción en la serie Luchadores del espacio. Fueron estas mismas novelas apócrifas del personaje, ilustradas en forma de cómic intercalado profusamente entre sus páginas, las convertidas después en tebeos cien por cien para la colección Joyas Literarias Juveniles, que editaba la misma Bruguera. Curiosamente, aunque por desgracia no se trate de un ejemplo aislado, Rookwood de William Harrison Ainsworth nunca se publicó en nuestro país, al menos que yo sepa, hasta hace relativamente poco.
En 2008, Valdemar ediciones daba a
imprenta finalmente una versión íntegra y cuidadosamente traducida al
castellano por José Menéndez Manjón de Rookwood,
con una concisa, informada y preclara presentación firmada por Alfredo Lara
López, experto en novela histórica y de aventuras,
director de la colección Frontera de
la misma editorial. Aunque hubiera podido perfectamente incluirla en su lujosa
colección Gótica ―donde aún están a
tiempo de publicar, por cierto, The
Lancashire Witches, la novela de Ainsworth sobre el famoso juicio a las
brujas de Pendle en el siglo XVII―, Valdemar prefirió dar a conocer la obra que
había creado la leyenda de Dick Turpin en su colección de bolsillo, como nº 262
del Club Diógenes, para disgusto de mitómanos
de la Gótica y alegría de algunos
bolsillos, con una deliciosa portada que reproduce (supongo) alguna de las
pertenecientes a las novelas de a penique del personaje (tal vez en su edición
española de Sopena), y con el subtítulo de La
gran cabalgada de Dick Turpin, para poner de manifiesto la de otra forma
invisible relación del mítico highwayman
con la obra. Por supuesto, la publicación de este genuino clásico inglés del
siglo XIX, bisagra entre la Literatura Gótica del XVIII y la Victoriana,
éxito que en su momento elevó a su autor a casi la misma categoría que Scott,
Thackeray o Dickens, explosiva combinación de melodrama, novela histórica de
aventuras y definitiva entronización literaria e icónica ―no
olvidemos las ilustraciones de Cruishank y otras posteriores como las de Daniel
Maclise― de Dick Turpin y el personaje del highwayman
como mitos de masas, pasó prácticamente desapercibida entre nuestra crítica, tanto general como especializada en literatura popular.
Espero
haber puesto aquí ―más vale tarde que nunca― algún remedio a este imperdonable
olvido, ya que, sabiendo atenerse a su contexto histórico y literario
particular, Rookwood es una novela
altamente disfrutable y recomendable, de lectura amena, emocionante y
divertida, a la par que moralmente edificante y ejemplar, si nos atenemos al
consejo general de Ainsworth a la juventud de su tiempo, igualmente válido para
la de este que nos ha tocado vivir, de confinamiento y crisis económica: seguid
el buen ejemplo de Dick Turpin, Tom King y el resto de nobles caballeros salteadores
de caminos. Siempre será mejor que morirse del virus de la pobreza o el
aburrimiento.
Apéndice
RECOMENDACIONES CINÉFAGAS
Aunque
Dick Turpin no ha conocido una vida cinematográfica tan intensa y de tanta
importancia como la de Sandokán, Robin Hood, El Zorro o Jesse James, por citar
algunos bandidos justicieros entre ficción y realidad, y ello pese a haber sido
interpretado ya en 1925 por el vaquero Tom Mix en el film mudo Dick Turpin, dirigido John G. Blystone,
sí me voy a permitir hacer aquí una pequeña serie de recomendaciones fílmicas
entorno a la figura del highwayman en
general, cuya intención está bien lejos de ser exhaustiva sino, muy al contrario,
meramente selectiva:
 |
| Richard O´Sullivan, el Dick Turpin televisivo |
♠ La mujer bandido
(The Wicked Lady. Leslie Arliss,
1945). I.: Margaret Lockwood, James Mason, Patricia Roc. Un
delicioso clásico británico. Todo un melodrama histórico criminal de aventuras
en glorioso blanco y negro, para que no se diga que no hay mujeres tan bandidas
como los hombres. Eso sí, son menos caballerosas y mucho más perversas. Una
joya del camp basada en la novela de Magdalen King-Hall, Life and Death of the Wicked Lady Skelton, inspirada en la
legendaria Katherine Ferrers.
♠ The Lady and
the Bandit (Ralph Murphy, 1951). I.: Louis Hayward,
Patricia Medina, Suzanne Dalbert. Una suerte de B Movie un poco más lujosa de lo habitual o a la inversa, un film
clásico de aventuras hollwyoodiense con poco presupuesto pero correcto y
agradable. Inspirado en la vida y leyenda de Dick Turpin, así como en el poema
de Alfred Noyes sobre la cabalgada de Black Bess... Inventada por Ainsworth.
♠ La bahía de los contrabandistas (Fury at Smuggler´s Bay. John Gilling, 1961). I.: Peter Cushing, John Fraser,
Bernard Lee. Una simpática producción Hammer de aventuras que
mezcla piratas de tierra adentro estilo Posada
Jamaica, contrabandistas e intrigas folletinescas, con la aparición como
estrella invitada del highwayman
conocido como El Capitán (William Franklyn), que ayudará a resolver el
desaguisado. Una combinación que recuerda en buena parte el estilo y argumento
de Rookwood.
♠ Cartouche (Philippe de Broca, 1962). I.:
Jean-Paul Belmondo, Claudia Cardinale, Jess Hahn. Única adición foránea al corpus cinematográfico del género que me
permito, ya que en muchos sino en todos los aspectos el brigand Louis Dominique Garthausen, apodado Cartouche, responde a la mítica del highwayman, en especial en esta divertida versión dirigida por el
gran Philippe de Broca con su actor fetiche: Jean-Paul Belmondo.
♠ La horca puede esperar (Sinful Davey. John Huston, 1969). I.: John Hurt, Pamela Franklin,
Nigel Davenport. Injustamente olvidada e infravalorada
comedia de aventuras británica, dirigida con gracia y brío por Huston, con un
joven John Hurt como el histórico highwayman
escocés Davey Haggart. Entretenida en grado sumo y con ese estilo divertido,
alegre e iconoclasta de finales de los años 60.
♠ La dama perversa
(The Wicked Lady. Michael Winner,
1983). I.: Faye Dunaway, Alan Bates, John Gielgud. Estupendo
e incomprendido remake del clásico de
Leslie Arliss, que carga un poco las tintas en el erotismo y el sadismo (¡qué
disgusto!), respetando notablemente su fuente y contando a su favor con un
estupendo reparto, completado por nombres como los de Oliver Tobias o
Denholm Elliott. También camp... pero de los 80.
♠ Plunkett & Macleane (Jake Scott, 1999).
I.: Robert Carlyle, Jonny Lee Miller, Liv Tyler. La pièce de résistance de nuestra lista. Una verdadera delicia, clásica
e innovadora al tiempo, que capta a la perfección el espíritu del género, con
toques propios de Rookwood pasados
por la sensibilidad desmitificadora del spaghetti
western. Pura sofisticación posmoderna y arriesgados hallazgos formales,
como utilizar música house para las
fiestas aristocráticas del XVIII o su banda sonora en general, que combina el dark cabaret de Tiger Lillies con el electro
de Craig Armstrong, tendiendo un puente entre el Barroco inglés y el technopop, claramente inspirado por el
modélico videoclip Stand and Deliver
(Mike Mansfield, 1981), de Adam and
the Ants. Estupendas interpretaciones y estética digna de Aubrey Beardsley, para
un aggiornamentoingenioso de la mítica
del highwayman que combina
historicismo e ironía, el espíritu post-punk
de Trainspotting o Guy Ritchie con la
rica tradición del Penny Dreadful y la
aventura picaresca. A destacar un gozoso Alan Cumming como Lord Rochester,
dandi bisexual y fashion victim
de impagable prestancia y presencia.
Jesús Palacios 😈
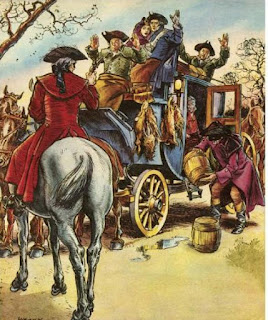

















Comentarios
Publicar un comentario